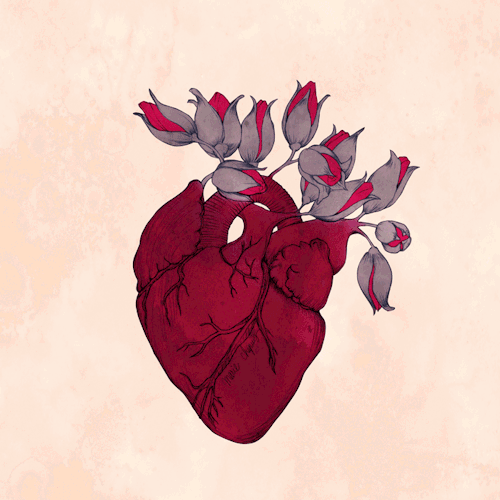por Raúl Alonso Truan
por Raúl Alonso Truan
No recuerdo ningún momento de mi infancia en el que no estuviese allí. Por supuesto, no me refiero a que se encontrase presente en todo momento, era más bien una certeza íntima de que estaba detrás de todos mis pasos. De que sabía y entendía y pese a todo no juzgaba. Estaba allí y su apoyo y cobijo eran perennes e inmutables. Notaba su aura a mi alrededor cada vez que pasaba por la plaza de camino al colegio y otra vez cuando regresaba a casa. Siempre parecía participar en los juegos infantiles que se organizaban por la tarde y hasta la puesta del sol, cuando la falta de luz natural nos enviaba a todos a casa. Nunca dudé ni por un momento de su recia presencia y de la fuerza que emanaba. Me reconfortaba.
Recuerdo las largas tardes de verano cobijado a su sombra, la tranquilidad de la siesta apoyado en las raíces que sobresalían del suelo y la sensación de paz interior que me embargaba, la certeza de que nada podía pasarme mientras siguiese allí. Subíamos a sus ramas y usábamos sus bellotas como proyectiles para épicas batallas interminables. Nos maravillábamos de que pudiese cobijar a una generación de voraces aprendices de mariposas y luego, generosamente, volviese a regenerar las hojas perdidas, según creía yo entonces, para asegurarse de que siguiésemos teniendo sombra durante todo el resto del verano. Era un roble alto y añoso, con el tronco nudoso y lleno de cicatrices de mil batallas contra la nieve y el viento. Era un árbol de leyenda, alrededor del que debieron bailar los druidas de la vieja religión. Era un superviviente de un bosque que ya no lo rodeaba y en el que debieron perecer cientos de sus hermanos, a manos de los mismos que ahora admirábamos su belleza solitaria. Era una constante que permanecía a lo largo de mi vida. Yo cambiaba, crecía y sin embargo, el roble continuaba inmune a los años, a las estaciones, al cambio del mundo a su alrededor. Me cobijé en sus ramas para mis primeros poemas de adolescente enamorado y el susurro de sus hojas me arrullaba mientras las palabras se me quedaban a medio camino entre las ideas románticas y el bolígrafo mordisqueado. Mis lágrimas regaron sus raíces cuando fui por primera vez despechado. Su ancha horquilla me recibía mientras la amargura se enseñoreaba conmigo y sus ramas parecían acunarme a mi muda petición de consuelo. El día que tuve que decidir qué iba a estudiar, en qué quería convertirme en el futuro, fue bajo su ancha sombra donde por fin llegué a una resolución. Y cada vez que regresaba al pueblo durante aquellos años que pasé fuera, era en el momento en que su silueta se recortaba ante mí cuando sabía que estaba de verdad de nuevo en casa. Con el tiempo, me acostumbré a recostarme en su tronco y contarle todo lo que me pasaba, consultarle mis decisiones, buscar con la mirada una y otra vez los caminos secretos de su copa, creyendo encontrar allí la respuesta a mis preguntas.
Recuerdo como si fuera ayer aquel verano. Había tenido un clima totalmente atípico y las subidas de temperatura contrastaban vivamente con los repentinos aguaceros que caían sin ningún tipo de aviso. Pasó una de aquellas noches en las que empezó a llover, a tronar, en que el cielo se encendía repentinamente para volver a apagarse a una negrura total después de cada relámpago. El rayo cayó en medio del pueblo, todos lo supimos. Los cristales de la casa se movieron y el sonido sordo del trueno que lo acompañó retumbó en mis huesos y mi alma. Una profunda angustia, un grito atormentado y una sensación de pérdida tan terrible que por un momento no pude obligarme a seguir respirando. Salí corriendo bajo la lluvia sin querer verlo pero sin poder evitar correr. La copa estaba caída y el tronco hendido aún humeaba y siseaba. Las lágrimas saladas se mezclaban con las gotas de agua helada que me empapaban y no quería ver lo que veía. Poco a poco, más y más de los vecinos del pueblo se asomaban a los balcones de la plaza para ver lo que había pasado y regresaban después al calor de sus hogares, hasta que volví a quedar solo ante el árbol vencido. Al rato noté la mano de mi abuelo que se apoyaba en mi hombro, supongo que sin entender que estaba haciendo bajo la lluvia pero sin apremiarme. Esperando a escuchar lo que tuviese que decir o a acompañarme de nuevo a casa. Lo miré, y reconocí en su rostro surcado de arrugas el laberinto de años que también, como a mi roble, le pesaban a la espalda. Un escalofrío me recorrió de arriba abajo la espalda, y mi abuelo, pensando en el frío, me apremió a que entrase de nuevo en casa.
Aquel invierno, mientras la enfermedad se llevaba poco a poco la vitalidad de mi abuelo, la nieve cubría mansamente el esqueleto partido de mi roble. Y cuando al fin murió mi abuelo, no pude dejar de pensar en la figura chamuscada que presidía ahora la plaza y que parecía también presidir mi vida. Los días fueron cayendo del calendario y llegó de nuevo el calor, y con el calor también regresé yo al pueblo que me viera nacer y al que ahora ya nada me ataba. Ya no me esperaba la figura imponente de la copa del roble sobresaliendo por encima de los tejados de la plaza. Tampoco había nadie que me esperase en el dintel de la puerta de la casa. Recorrí una a una las habitaciones vacías y llenas de polvo y las comparaba mentalmente con las habitaciones vacías de mi mente. Y pensaba en mí mismo como en el árbol muerto que no tardaría en ver cuando pasase por la plaza. Y me resistía, sin querer enfrentarme a mí mismo sin un tronco en el que recostar mi alma y del que recibir la savia vital que tanto había necesitado durante toda mi vida y que ahora ya no estaba. Pasaron los días y, al final, no pude seguir escondiéndome de mí mismo ni de los viejos amigos de la infancia y tuve que pasar por la plaza de camino al único café del pueblo. Esperaba que ya hubiesen arrancado el tocón al menos, y que en su lugar hubiesen puesto el retoño de algún otro árbol. Sin embargo, allí estaba, recortando su rota figura contra la fachada del ayuntamiento, aún ennegrecido, aún partido. Pero al llegar a la base de su tronco descubrí que había nuevas hojas en la mitad que aún quedaba en pie. Descubrí que aún estaba herido y que su majestuosa copa estaba muerta, pero que de su recio tronco nacían nuevos vástagos, aún jóvenes pero saludables. Mi roble se agarraba a la vida como solo un roble puede hacerlo, con tesón, con insistencia nacida de la misma sustancia del mundo. Con arrogancia en su decrepitud. Gritándole al mundo que aún no estaba acabado ni lo estaría hasta que la última hoja muriese y la última rama se quebrase.
Han pasado muchos años y los últimos habitantes del pueblo lo abandonaron o se quedaron a descansar para siempre. Yo ya no voy nunca, me es demasiado cansado el viaje y no queda ya nada ni nadie a quien visitar. Sin embargo estoy seguro de que mi roble sigue allí en medio de la plaza, prestando su tronco para que los animales hagan sus guaridas. Cediendo sus ramas para que anide generación tras generación de aves, y floreciendo dos veces por verano para que las ninfas puedan llegar a convertirse en mariposas. Sé que si algún día acaba vencido yo lo sabré. Y no derramaré ya ninguna lágrima por su muerte. Tuvo una vida hermosa.
Raúl Alonso Truan. (Barcelona)Ingeniero, diletante frustrado y lector compulsivo. Tiene un coche pequeño, una perra grande y es capaz de cocinar carnitas en medio del barrio de Sants. Mientras completa su casi imposible estudio sobre la duración exacta del ahorita mexicano, escribe pequeñas piezas no literarias para que no se le estropee el punto de la pluma.