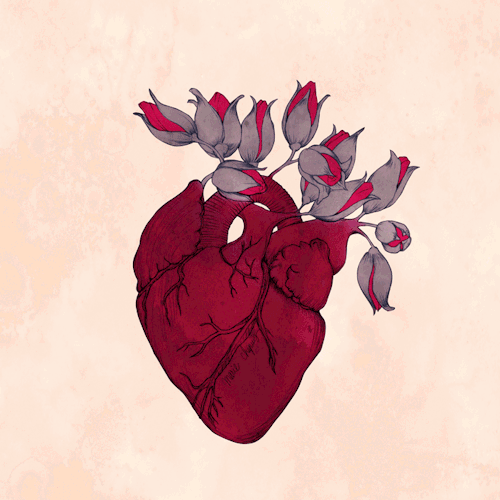Hombres en los que no hay que confiar
por Paula Arizmendi
Yo tenía diez años, y una bicicleta muy usada —aun en buen estado pero con escandalosas raspaduras— que Santa Claus me había regalado hacía ya más de tres años. Mi primo Martín, en cambio, tenía ya once años y una flamante Magistroni Vértigo XT-8, que sus padres le habían regalado unas semanas atrás por su cumpleaños. El veía a la gente por encima del hombro, en su bólido; yo miraba mi bicicleta con vergüenza y la suya con envidia, pero al poco rato, cuando rodábamos por las calles aledañas a la casa de mi abuela, olvidaba las diferencias. En algún momento en que acabábamos de recorrer por enésima vez el barrio, cuando el calor fastidiaba, y teníamos sed y hambre y ganas de comer algo más bien dulce, pedaleamos hasta la vieja papelería de la esquina, para comprar caramelos y mirar por horas las viejas calcomanías que arropaban gran parte de la caja registradora. Era verano y no había nada más que hacer en esas calles casi desiertas y tropicales a la vez.
Entonces llegaron. Era una pareja común y corriente, ella una chica esmirriada de ojos huidizos y cabello engominado, él con una chaqueta de cuero un poco pasada de moda (que nos pareció tan guay), y una sonrisa permanente que tiraba de sus labios. Las bicis estaban fuera de la tienda. Él, desde afuera, como si no supiera, preguntó a los únicos clientes de la papelería —nosotros—: De quién es esa bici. Quise responderle yo, pero mi primo se adelantó: Es mía, dijo, con menos aplomo del que probablemente le hubiera gustado aparentar. El hombre suavizó la voz un poco: Qué padre bicicleta, es muy, muy bonita, y luego, sin más de por medio: Fíjate que yo estoy pensando en comprarme una igual, mano, y mi primo solo asentía, Sí, Sí, Sí, y yo miraba a uno y a otro y tampoco sabía qué decir. El deber de la cortesía, bien aprendido de nuestros padres, nos obligaba a contestar todo lo que el hombre tan amablemente decía.
Después de presentarse, Juan Acevedo para servirte, el hombre preguntó dulcemente a Martín: ¿Me prestas tu bici para que la pruebe? Solo voy a dar una vuelta a la manzana y regreso, e hizo un gesto experto con la mano. Mi primo, pensando que la novia se quedaría, y que era pleno día y estaba en la papelería de la esquina donde ya lo conocían, y sus padres estaban a una cuadra, y que, en suma, no podía pasar nada malo, respondió, Está bien, con voz suspicaz y obediente. Qué hubiera pasado si se negaba, es algo que nunca sabremos, pero dijo que sí. Acto seguido el hombre se subió ágilmente a la bicicleta —demasiado pequeña para él—, pedaleó hasta la esquina y hasta desaparecer.
Pasaba el tiempo. El sujeto no volvía. La novia daba señales de impaciencia. Mi primo y yo empezamos a desesperarnos: la bici no llegaba y su ausencia era cada vez más y más patente. Cuando el cúmulo de interminables minutos hizo evidente que no regresaría ninguno, ni hombre ni bicicleta, Martín sugirió que fuéramos con su padre, que él sabría qué hacer. La chica, rauda, dijo que antes de eso daría una vuelta a la manzana para buscar al novio; yo, justiciera, le anuncié que entonces iríamos las dos, y para mis adentros pensaba que si la perdíamos de vista desaparecería misteriosamente también, pero me dio miedo decirlo en voz alta. La chica tuvo que admitir mi compañía: dimos una vuelta completa, buscando por todos lados, mientras mi primo esperaba en la papelería, con la esperanza de que todo hubiese sido una terrible, desafortunada confusión, mano. Pero después de un rato regresamos al punto de partida, y los tres debimos admitir que aquel hombre no regresaría. Nunca.
No tuvimos más remedio que recorrer la manzana para ver a nuestros padres. Yo, en prenda, les llevaba a la mujer del ladrón, para que confesara y dijera dónde estaba ese malnacido que le había robado a un par de niños. Mas para mi sorpresa, ninguno de ellos comenzó con alguna técnica de tercer grado: solo le preguntaron mansamente dónde estaba aquel sujeto. Naturalmente, la mujer dijo de inmediato que no le conocía, que para ser sinceros acababa de trabar amistad con él, y que no sabía dónde estaba. Yo no le creí nada de nada, y los miré con ojos cómplices, esperanzados, para que, ahora sí, hicieran algo al respecto, llamar al policía del barrio, esposarla a una silla, gritarle para que se atemorizara y cantara, abofetearla hasta que se quebrara y acusara al culpable. Lo que fuera necesario, ellos sabrían cómo actuar para que confesara.
No me miraron de vuelta. No hubo respuesta en sus ojos. En vez de eso, nuestros padres aceptaron dócilmente su versión de los hechos. Esperaron un poco, lo suficiente, hasta que un par de minutos después la chica se fue, seguramente a reírse de nosotros y a repartir el botín —¿una rueda y medio manubrio?— con su cómplice. Nosotros solo pudimos permanecer en la calle, cada vez más desierta y desengañada, esperando un milagro que nunca sucedería.
Luego de una hora, encontré a mi primo en el cuarto de la tele de mi abuela. Ahí estaba, sentado muy pálido, en una silla del rincón, sin saber qué hacer. Las lágrimas le brotaban de sus ojos hinchados. Las mías comenzaron a caer también. Y tú por qué lloras, me preguntaba. Porque te robaron, le contesté simplemente, y los dos seguimos llorando. Aquel día comprendí que siempre habrá hombres —y padres— en los que no se puede confiar. Nunca supe si Martín entendió lo mismo, pero dos semanas después ya tenía una nueva bicicleta que sus padres le habían regalado, la Magistroni Boom ZX-5. Yo seguí con mi misma vieja bicicleta desdentada.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Paula Arizmendi. Ha compaginado una sólida carrera de filosofía con una firme vocación literaria (Doctora en filosofía y profesora de la UNAM). Canadiense por accidente y chilanga por decisión propia. Actualmente escribe para varias revistas digitales y redacta su primera novela.
Pedro Srukelj. Ilustrador, arquitecto y gestor cultural mexicano nacido en Lanús Oeste (Buenos Aires) y radicado en Barcelona. Participa de proyectos culturales en ámbitos tan diversos como la música tradicional, la edición de libros infantiles, la arquitectura moderna y el montaje de exposiciones. A partir del nacimiento de su primera hija, en 2007, ha vuelto a dibujar con preci y obsesión. Ha colaborado en pocas publicaciones, pero de todo el planeta. Síguelo en Pedro Strukelj Ilustraciones.