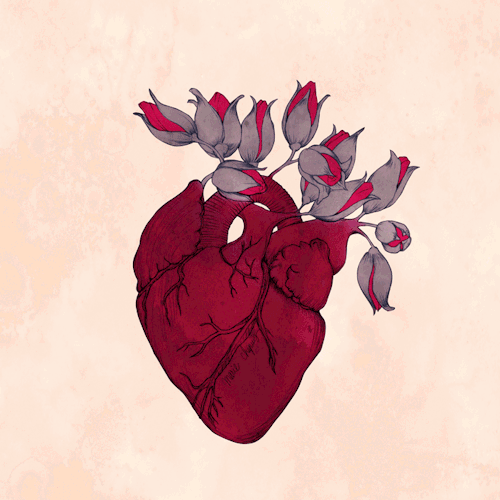Graciela Matrajt
Graciela Matrajt
Esa mañana tenía que ir al laboratorio a recoger los resultados de unos análisis. El día estaba fresco pero soleado e invitaba a caminar. Así que en vez de ir en bicicleta como solía hacerlo, preferí caminar un poco sobre el malecón y bordear el agua. Me habían dicho que los resultados no estarían listos antes de las 2:30 y eran las 11:40, así que tenía tiempo para caminar. En el trayecto, que conocía de memoria porque era también la ruta hacia mi trabajo, me topé con un café que no había notado antes, quizás porque pasaba rápido con mi bicicleta y no había prestado atención. El olor a café me invitó a entrar y cuando estuve dentro fui a la terraza para disfrutar del sol. Allí encontré una mesa libre y apenas me hube instalado el mesero se acercó a tomar la orden. “Un capuchino”, pedí. Mientras me quitaba el abrigo empecé a observar las otras mesas y la gente que las ocupaba. Tuve suerte de encontrar esta, ya que todas las demás parecían ocupadas. Observé que en la mayoría de ellas había una sola persona sentada. Solamente en dos de las otras mesas había más de una persona: en una había una pareja tomada de la mano; en la otra había un grupo de tres, estudiantes quizás, que conversaban y reían sin disimulo.
La gente solitaria de las otras mesas parecía absorta en algún objeto tecnológico. Algunos escribían en sus laptops con tal fuerza y concentración que el sonido del teclado casi opacaba las carcajadas ruidosas del grupo de estudiantes. Los otros tenían los ojos fijos en sus teléfonos y sus dedos, los más rápidos del oeste, se movían a la velocidad de la luz componiendo textos y deslizando pantallas.
Nunca me han gustado estos artefactos tecnológicos. Si bien reconozco que es práctico enviar un texto o consultar el internet desde virtualmente cualquier rincón del mundo, sea un café, una sala de espera, una parada de autobús o un taxi, siento que el contacto humano, así como la comunicación y el lenguaje que tanto nos caracterizan como especie y nos distinguen de los otros animales, se ha venido perdiendo entre la enorme cantidad de gigabytes que nos rodea. Y aunque, como el resto del mundo, yo también tengo un teléfono “inteligente”, prefiero la inteligencia de los libros y siempre cargo uno en mi bolso, que saco y leo en ocasiones como esta. Porque leer bajo el sol acompañada de un buen cafecito es un placer insuperable que se da rara vez, sobre todo en una ciudad donde las nubes son a menudo las maestras de ceremonias. Así que, instalándome en la mesa, saqué el libro que estaba leyendo (Ciudad de cristal, de Paul Auster), me acomodé plácidamente frente al sol a saborear mi capuchino y me sumergí en mi lectura.
Después de un rato tuve la sensación de que alguien me observaba. Levanté discretamente los ojos mientras seguía sosteniendo el libro abierto y moviendo ligeramente la cabeza, como un periscopio, miré delante de mí, a la derecha y a la izquierda. Nada. Los solitarios en las mesas a mi alrededor estaban demasiado ocupados manipulando sus celulares o torturando el teclado de sus computadoras. Los que estaban acompañados seguían felices en sus conversaciones y probablemente ni siquiera me notaron cuando me senté en esta mesa. Tratando de no caer en la paranoia, evité mirar detrás de mí, en parte porque creía recordar que solo había dos mesas detrás, ocupadas por la pareja y el grupo de estudiantes, y en parte porque ya para entonces había dejado de importarme. Estaba demasiado entretenida en mi libro y quería volver a mi lectura cuanto antes.
Seguí leyendo por casi una hora. Mis párpados empezaron a pesarme y comencé a sentirme como sonámbula. Dejando el libro, todavía abierto, sobre la mesa hice una pausa y en ese momento percibí un olor mentolado, más específicamente de té de menta, que venía de algún lugar cercano. Ahora el olor se alejaba y entendí que era el mesero quien, trasladando en su charola la bebida, llevaba el delicioso aroma a otra parte de la terraza. Me encanta el té de menta y, a juzgar por el perfume tan penetrante, evidentemente este té estaba hecho con menta muy fresca. Pensé “si hubiese sabido me habría pedido uno”, pero aún con el gusto de mi capuchino en el paladar volví a tomar mi libro y seguí leyendo un rato más.
Finalmente, llegué a un punto en mi lectura que me invitaba a cerrar y dejar el libro y simplemente reflexionar un rato sobre lo que acababa de leer. No hay nada más agradable que tomarse su tiempo para digerir con calma lo que uno está leyendo. Miré la hora y vi que todavía tenía tiempo de sobra. Decidí que iría a caminar un rato y contemplar el agua, así que pedí la cuenta. Cuando el mesero vino le pregunté por el té de menta: “¿Lo hacen con menta fresca, verdad?”. “Trataré de recordarlo la próxima vez que venga por aquí”, agregué.
Mientras esperaba a que el mesero me trajera el cambio, cerré los ojos y alcé la cara para que el sol me diera directamente. Qué sensación tan agradable era el roce de esos rayos en mi rostro a la vez que un suave viento, la brisa del canal, soplaba e invadía la terraza.
Esta sensación fue interrumpida por el mesero quien, dejando el cambio sobre la mesa, también posó un vaso transparente con té de menta diciéndome “este té se lo manda el señor”, apuntando con su índice a una mesa a mi izquierda que antes no había visto. “¿Qué señor?” pregunté, al tiempo que volteaba hacia esa dirección. El mesero señaló con la mirada hacia una mesa donde había un hombre de pelo negro y ondulado y una barba también negra y densa, quien, al cruzar miradas, levantó tímidamente la mano para saludarme. Cuando el mesero se disponía a irse, yo lo detuve y, sacando una pluma de mi bolso y usando un pedazo de mi servilleta, escribí “gracias”. Después de doblarla en dos se la entregué al mesero pidiéndole que se la llevara a mi generoso espía.
Un minuto después este se acercó y, preguntándome si me gustaba el té, me pidió sentarse. Yo accedí.
Mi invitado me dijo que había notado que yo estaba leyendo un libro de Auster, que era su autor predilecto. Y que también se había percatado de que el libro estaba en un idioma distinto al suyo y al del lugar donde nos encontrábamos, exponiendo así mi condición de extranjera.
Por un rato hablamos del libro y de mis dos países de origen, Argentina y México. De ahí siguió una serie de preguntas relacionadas con mi presencia en este país extranjero, mi acento al hablar esa lengua, también extranjera, y mi interés por este autor. También hablamos de poesía, de poetas latinoamericanos, de Benedetti, mi poeta favorito, y de cine. Mi curioso interlocutor me confesó que era actor y que a él también le gustaba mucho el cine. Y que alguna vez había visitado el cono sur. Su voz de barítono era suave y tenue. Nunca había escuchado una voz tan delicada en un hombre. Era como si cada palabra pronunciada transmitiera calma, como una canción de cuna. Mientras me relataba su viaje a Sudamérica, empecé a contemplar sus facciones. Empezando por su pelo ondulado y grueso, me detuve en sus ojos, negros y grandes y profundamente expresivos. Cejas pobladas. ¿Ojos típicos del medio oriente? Quizás. Seguí detallándolo y esta vez me detuve en su boca, casi por accidente. Él comentó algo gracioso y fue su sonrisa, simple pero carismática, la que llamó mi atención. Enmarcada en una barba oscura y abundante que descendía hasta su prominente manzana de Adán, mostraba una tímida cicatriz en el labio superior, camuflada por un denso bigote igualmente oscuro. Al bajar la mirada para asir mi té tropecé con sus manos grandes que, apoyadas sobre la mesa, sostenían mi servilleta doblada entre sus dedos afilados, ligeramente cubiertos de discretos vellos.
Después de un rato de charla amena hubo un silencio, de esos en los que los interlocutores aprovechan para estudiar al otro, reflexionar en algunas de las frases intercambiadas y planear lo siguiente que queremos expresar. Una pausa necesaria para iniciar una nueva conversación, la que va a determinar si habrá otras en el futuro, o si es un simple diálogo de cortesía que anuncia el inminente punto y aparte. Sin embargo, durante ese silencio, sus ojos con esa mirada penetrante seguían hablando y, como una segunda voz, me suplicaban que esto no fuera el epílogo, sino el prólogo de una historia, nuestra historia, la que acabábamos de empezar.
El capuchino, y ahora también el té, habían hecho camino hasta mi vejiga. Hacía ya un rato que me pedían a gritos libertad. Así que aproveché este silencio para levantarme y, diciéndole a mi nuevo amigo “ahora vuelvo”, me dirigí al baño.
Cuando salí, unos minutos más tarde, eché un vistazo a mi mesa y descubrí con sorpresa que estaba vacía. Mi espía no estaba sentado ni en mi mesa ni en la que fue la suya. Escudriñé alrededor, deteniéndome en cada una. Después fui al interior del local imaginando que quizás se había movido hacia allí, cerca del baño, y me estaba esperando. Pero no había nadie, toda la clientela parecía estar en la terraza. Volví a mi mesa y, recogiendo mi bolso, noté la servilleta sobre el mantel. Seguía plegada. Al abrirla noté que no había nada escrito en ella. Sobre la mesa quedaba la taza de lo que había sido mi capuchino, pero no había traza del vaso que había contenido mi té.
Levantando la mirada, aceché una vez más la presencia de mi espía con la esperanza de que todo esto no hubiese sido solo un sueño. Después me fijé en la hora. Mi reloj marcaba las 2:20. Echando un último vistazo, salí del café y emprendí la marcha hacia el laboratorio.
Graciela Matrajt es escritora amateur además de ser científica y profesora de español, francés y ciencia. Radica en la ciudad de Seattle, WA, EE. UU. desde 2004. Graciela nació en 1972 en Argentina. Es mexicana y se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como bióloga. Obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad de París, Francia. Graciela ha publicado varios artículos científicos así como perfiles y comentarios sobre ciencia, que se pueden leer en su sitio web. Desde hace unos meses se dedica también a escribir ficción a través de mini cuentos.