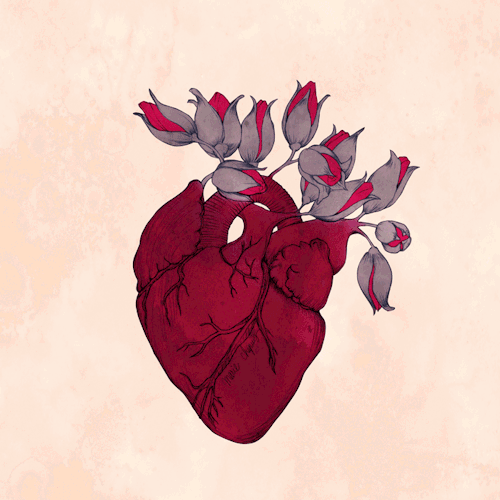Reflexiones sobre la Colonia*
por Jorge Ibargüengoitia
31 de octubre de 1969
El otro día, echándole una ojeada a estas páginas, encontré un artículo en el que, a propósito del monumento o del no monumento a Cortés, se planteaba la incógnita de qué sería México si en vez de por los españoles hubiera sido conquistado por los ingleses, los franceses o los holandeses. Me quedé pensando en el problema y, a pesar de que estas disquisiciones entran dentro del género de la de «si mi tía tuviera ruedas», voy a permitirme poner aquí algunas de las ideas que me vinieron a la cabeza.
En primer lugar, se me ocurrió que la idea tan socorrida de que cada nacionalidad tiene un sistema de colonización que le es característico, es falsa. Como también lo es la de que haya razas de conquistadores humanitarios y otras de conquistadores inhumanos. La única regla general es que los pueblos conquistados son pueblos divididos, absortos en rivalidades internas e incapaces de presentar un frente común. Aquí en México hay quien dice que los españoles vinieron con los brazos abiertos, se mezclaron con el pueblo, rieron y cantaron con él, produjeron gran mestizaje, le dieron al pueblo conquistado un idioma, una religión y leyes justas y, por último, España se desangró de tanto talento que se vino a las colonias. Por otra parte, hay quien dice que los españoles destruyeron nuestra cultura, nos explotaron durante trescientos años y se fueron cuando no les quedó más remedio. Ahora bien, los proponentes de estas dos teorías contradictorias están, por lo general, de acuerdo en que si ser colonia española fue malo, haberlo sido inglesa hubiera sido peor, porque los ingleses tenían por sistema acabar con los indios y después, importar negros para hacer los trabajos pesados.
Una vez establecidas estas teorías, vamos a imaginar cosas que no ocurrieron. Vamos a suponer que a Veracruz, en vez de llegar Cortés, llegan los pilgrims. ¿Qué hubiera pasado? Mi impresión es que la cena de acción de gracias, en vez de comérsela los ingleses se la hubieran comido los indios, y en vez de guajolote hubieran tenido pilgrim. Esto hubiera ocurrido por dos razones fundamentales, que corresponden a las dos deficiencias que tenían los pilgrims como conquistadores en relación con los españoles: eran protestantes y venían con la familia. El protestantismo es una religión con la que no se conquista a nadie. No es vistosa y no propone la obediencia como virtud. Por otra parte, el hecho de venir con la familia, que dio tan buenos resultados en un lugar escasamente poblado como era el norte del continente, en México hubiera sido mortal. Un hombre casado tiene menos necesidad de «fraternizar» con los nativos que un soltero. Hace su casa, siembra, ordeña la vaca y mata al que se le pone enfrente, o lo matan a si son demasiados. Un soltero, en cambio, necesita que le hagan la comida y la cama. Su supervivencia estriba en establecerse como «pacha» y vivir rodeado de nativos que le hagan los mandados.
Pero hay otras alternativas posibles. Los ingleses no sólo colonizaron los Estados Unidos, sino que también conquistaron la India. ¿Cómo hicieron? Pusieron una tiendita que con el tiempo se convirtió en la Compañía de Indias y más tarde en el Imperio Británico. Pasaron siglos antes de que se les ocurriera enseñarles protestantismo a los hindúes y si les enseñaron inglés fue porque en la India había cientos de dialectos y ellos nunca tuvieron talento lingüístico. Fue una conquista comercial y tecnológica, no militar ni cultural.
Si los ingleses hubieran venido a México y hubieran aplicado el mismo procedimiento que en la India, hablaríamos inglés como segundo idioma, entre nosotros nos entenderíamos en náhuatl, en el Zócalo, en vez de catedral habría pirámides, una parte de nosotros estaría en Vizcaya; otra, en Sonora; otra más, en los barrios pobres de Londres… Todo esto, claro está, siempre y cuando los conquistadores ingleses no hubieran acabado sacrificados a los quince días, o a los veinte años de desembarcados.
Pero todo esto no ocurrió. No fuimos conquistados por un país de comerciantes y agricultores, sino por uno de militares y sacerdotes. No sólo nos conquistaron, sino que, además, nos dejaron irreconocibles. Por otra parte, nosotros, sin saberlo y sin ganas, fomentamos las malas mañas de los españoles y somos los principales responsables del fin de su imperio (por no decir el principio de su decadencia). La plata que salió de América sirvió para que los españoles compraran cosas en el extranjero, contribuyó a la industrialización de Europa y dejó a España sin industria y subdesarrollada en el siglo XIX. Por otra parte, la existencia de las colonias (americanas y europeas) aumentó la importancia de la clase militar, con los resultados que tenemos a la vista.
Para nosotros, la Independencia no trajo consigo la igualdad, sino que dejó una clase que siguió comportándose como los conquistadores, con gran «señorío», y que se sigue comportando igual a pesar de cien años de pleitos y cincuenta de justicia social.
* Tomado del libro Instrucciones para vivir en México. Un volumen en el que se concentra una selección de los artículos que Jorge Ibargüengoitia escribió para el periódico Excélsior de 1969 a 1976.
Jorge Ibargüengoitia dice de sí mismo
Nací en 1928 en Guanajuato, una ciudad de provincia que era entonces casi un fantasma. Mi padre y mi madre duraron veinte años de novios y dos de casados. Cuando mi padre murió yo tenía ocho meses y no lo recuerdo. Por las fotos deduzco que de él heredé las ojeras. Ya adulto encontré una carta suya que yo podría haber escrito. Al quedar viuda, mi madre regresó a vivir con su familia y allí se quedó. Cuando yo tenía tres años fuimos a vivir en la capital; cuando tenía siete, mi abuelo, el otro hombre que había en la casa, murió. Crecí entre mujeres que me adoraban. Querían que fuera ingeniero: ellas habían tenido dinero, lo habían perdido y esperaban que yo lo recuperara. En ese camino estaba cuando un día, a los veintiún años, faltándome dos para terminar la carrera, decidí abandonarla para dedicarme a escribir. Las mujeres que había en la casa pasaron quince años lamentando esta decisión —«lo que nosotras hubiéramos querido», decían, «es que fueras ingeniero»—, más tarde se acostumbraron.
Escribí mi primera obra literaria a los seis años y la segunda a los veintitrés. Las dos se han perdido. Yo había entrado en la Facultad de Filosofía y Letras y estaba inscrito en la clase de Composición Dramática que daba Usgili, uno de los dramaturgos más conocidos de México. «Usted tiene facilidad para el diálogo», dijo, después de leer lo que yo había escrito. Con eso me marcó: me dejó escritor para siempre.
Al principio parecía que mi carrera literaria iría por el lado del teatro y sería brillante. Mi primera comedia fue puesta en escena, con éxito relativo, en 1954, la segunda lo fue en 1955, las dos fueron recogidas en antologías del teatro mexicano moderno; Usigli me designó para que lo reemplazara cuando se retiró, gané tres becas al hilo —única manera que había entonces de mantenerse en México siendo escritor—. Pero llegó el año de 1957 y todo cambió: se acabaron las becas —yo había ya recibido todas las que existían—, una mujer con quien yo había tenido una relación tormentosa se hartó de mí, me dejó y se quedó con mis clases, además yo escribí dos obras que a ningún productor le gustaron. (En esto intervino un factor que nadie había considerado: tengo facilidad para el diálogo, pero incapacidad para establecerlo con gente de teatro.)
Siguieron años difíciles: hice traducciones, guiones para película, fui relator de congreso, escribí obras de teatro infantil, acumulé deudas, pasé trabajos. Mientras tanto escribí seis obras de teatro que nadie quiso montar.
En 1962 escribí El atentado, mi última obra de teatro. Es diferente a las demás: por primera vez abordé un tema público y basé la trama en un incidente real, la muerte, ocurrida en 1928, de un presidente mexicano a manos de un católico. La mandé a un concurso en México y no pasó nada, la mandé a Cuba y ganó el premio de teatro de la Casa de las Américas en 1963. Durante quince años, en México, las autoridades no la prohibieron, pero recomendaban a los productores que no la montaran, «porque trataba con poco respeto» a una figura histórica. Fue estrenada en 1975.
El atentado me dejó dos beneficios: me cerró las puertas del teatro y me abrió las de la novela. Al documentarme para escribir esta obra encontré un material que me hizo concebir la idea de escribir una novela sobre la última parte de la revolución mexicana basándome en una forma que fue común en esa época en México: las memorias de general revolucionario. (Muchos generales, al envejecer, escribían sus memorias para demostrar que ello eran los únicos que habían tenido razón.) Esta novela, Los relámpagos de agosto, fue escrita en 1963, ganó el premio de novela Casa de las Américas en 1964, fue editada en México en 1965, ha sido traducida a siete idiomas y en la actualidad, diecisiete años después, se vende más que nunca. El éxito de Los relámpagos ha sido más prolongado que estruendoso. No me permitió ganar dinerales pero cambió mi vida, porque me hizo comprender que el medio de comunicación adecuado para un hombre insociable como yo es la prosa narrativa: no tiene uno que convencer a actores ni a empresarios, se llega directo al lector, sin intermediarios, en silencio, por medio de hojas escritas que el otro lee cuando quiere, como quiere, de un tirón o en ratitos y si no quiere no las lee, sin ofender a nadie —en el comercio de libros no hay nada comparable a los ronquidos en la noche de estreno.
Aparte de Los relámpagos he escrito cinco novelas y un libro de cuentos que, si quiere uno clasificarlos, se dividen fácilmente en dos tendencias: la pública, a la que pertenecen Los relámpagos de agosto (1964), Maten al león —la vida y la muerte de un tirano hispanoamericano—, Las muertas (1977) —obra basada en acontecimiento famosos que ocurrieron en el interior de un burdel— y Los pasos de López[*] —que está inspirada en los inicios de la guerra de independencia de México—. Los sucesos presentados en estas novelas son reales y conocidos, los personajes son imaginarios. La otra tendencia es más íntima, generalmente humorística, a veces sexual. A ella pertenecen los cuentos de La ley de Herodes (1967), Estas ruinas que ves (Premio Internacional de Novela «México», 1974) y Dos crímenes (1979).
En 1965 conocí a Joy Laville, una pintora inglesa radicada en México, nos hicimos amigos, después nos casamos y actualmente vivimos en París.
(Vuelta, marzo de 1985)
27 de noviembre de 1983, 00:16 El Boeing 747, de la compañía Avianca se estrella a 21 kilómetros de Madrid. El copiloto había informado mal al piloto, que descendió la nave por debajo de los niveles mínimos para el terreno que sobrevolaban, colisionando así contra 3 colinas sucesivamente. Murieron 181 personas, entre ellas, nuestro querido Jorge Ibargüengoitia, que se dirigía a un encuentro de escritores en Bogotá. Nos quedamos sin uno de los escritores más divertidos, que sabía utilizar el sarcasmo y el sentido del humor como nadie, y que era un crítico mordaz de la realidad social y política de México.