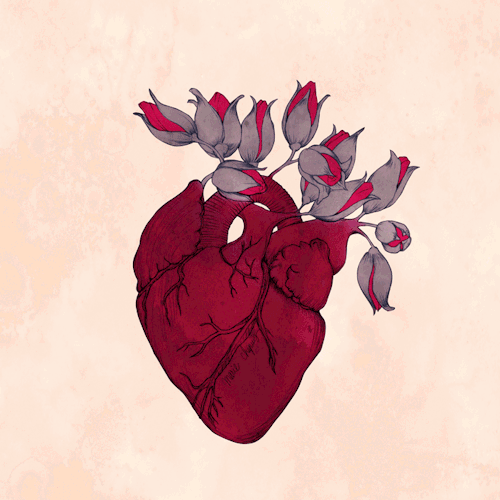por Juan Honey
Cualquiera diría que los besos son inherentes a la humanidad. Se ven en películas, se leen en libros, se intentan en bares. El resto de animales, a pesar de que algunos tienen demostraciones afectivas, no los practican. Tampoco, de hecho, todas las culturas. La cuestión, dicen los científicos, es que los seres humanos nos besamos porque a lo largo de nuestra corta pero intensa evolución permitimos que el olfato nos abandonara. Así pues, contrariamente que otros colegas animales, necesitamos una cercanía centimetral para poder inhalar las feromonas que expele el otro (la otra). De ahí los besos a la occidental o a la esquimal…
Esta teoría falla en el punto en el que ni aun hipercerca podemos los seres humanos identificar ningún tipo de feromonas, y que, de poder hacerlo mediante el beso, lo haríamos ya habiendo entrado en materia. Es decir, los animales no-humanos se atraen entre ellos mediante estas hormonas percibidas por el olfato siguiendo la secuencia: detección de la feromona – atracción – beso (o sexo o lo que resulte de la atracción); contrariamente, en el caso de los humanos la secuencia quedaría: resultado de la atracción (beso) – detección de la feromona – atracción. Es evidente que esto carece de sentido. Todos hemos comprobado que, por lo general, la atracción precede al beso. Con o sin feromonas. Con o sin olfato (piénsese en episodios romántico-gripales).
Dejando de lado los defectos de la teoría de las feromonas, quisiera proponer otra, basada ésta en el descubrimiento o enunciamiento por parte de infalibles investigadores, de que en cada beso se intercambian hasta 80 millones de bacterias. La teoría dice que el beso es un acto amoroso-cariñoso no por la cercanía física ni porque despierte a las hormonas, sino porque al intercambiar bacterias se le están proporcionando al otro (la otra) elementos para la generación de anticuerpos. Besar es, en cierta medida, una vacunación, pero llevada a cabo altruista e individualmente, sin la participación de las autoridades sanitarias correspondientes y sin movimientos contestatarios y conspiranoicos.
Lo de las bacterias suena asqueroso y lo es. Pero es que el hecho del beso en sí mismo es bastante asqueroso también, si se lo analiza en ausencia de pasión o amor o calentura pasajera. Al besar se tragan decenas de mililitros de saliva ajena, se respira aire reciclado (convertido por nuestro co-besador del momento en dióxido de carbono), se saborean restos de las comidas deglutidas y se entra en contacto con todo lo que ha pasado por la boca de nuestro compañero. “Boca vemos, higiene, no sabemos”, dice el refrán de la abuela. El beso parece, a la luz de la evidencia, un acto poco razonado, primitivo; al fin, una anomalía. No obstante, por asqueroso que sea (es equivalente a lamer una moneda), el beso tiene la función de la salud, hasta hoy escondida.
La teoría de la vacunación por medio de acuosos ósculos se apoya en la experiencia que otorga un viaje cualquiera en el metro de la ciudad de México. En cada rincón y recoveco de los siempre congestionados pasillos del sistema de transporte masivo de la capital del país, se encuentran parejitas que entrelazan sus brazos y se funden en inacabables besos. Lo mismo sucede en los parques (el de Chapultepec es el non plus ultra del beso público) e incluso en el Zócalo, donde después de caer la noche y bajo el patrio cobijo de la inmensa bandera tricolor, los pares se tiran al suelo a abrazarse y besarse. Esta afición besal es muy patente en México y contrasta con lo que sucede en otras partes del mundo en donde los besos son, en su mayoría, reservados para los espacios estrictamente privados o para las situaciones ad hoc (madrugadas de fiesta, por ejemplo). ¿Por qué entonces en esta región mesoamericana se le da tanto vuelo a la hilacha?
Aquí viene la explicación que no hace sino reforzar la teoría arriba mencionada. El tamaño y características demográficas y las dinámicas de la Ciudad de México (y del país en general) conllevan a la necesidad de un aparato inmune robusto. En la excelente comida callejera defeña se comprueba que no siempre la sabrosura acompaña a la asepsia; se podría afirmar (siendo un tanto temerarios) que de hecho la asepsia inhibe el pleno despliegue del sabor y de los olores en la comida, y a los chilangos nos gusta comer bien. La falta de empatía con la higiene no se detiene en la comida callejera, cubre asimismo la que se compra en el supermercado. Las hortalizas que traen a esta megalópolis vienen del Valle del Mezquital, donde son regadas con aguas negras (las del propio Distrito Federal, cerrando así un desagradable y largo circuito copro-bacterial). ¿Más de este fenómeno? Basta subirse a un pesero destartalado (se me perdonará el pleonasmo) y sujetarse de cualquier tubo o asiento o tragaluz y luego hacer el análisis bacteriano en manos. ¿Más? Quédese el observante voluntario un rato en un baño público cualquiera y compruebe quiénes se lavan las manos con jabón después de hacer qué (fíjese especialmente en aquellos con uniforme de cocinero).
Queda clara tras esta brevísima exposición que los besos son una necesidad irrenunciable, un derecho inalienable para todas las personas, pero más para aquellas quienes habitan en sitios como la Ciudad de México, en donde más que un derecho, se convierten casi en una obligación. El acto de besar se ha erigido en otro de los atajos por los que millones de personas sortean las indecibles carencias de sistemas nacionales de salud, constituyéndose sustancialmente como un acto egoísta pero, al mismo tiempo, profundamente generoso. El beso genera una situación ganar-ganar y quien no lo practica corre el riesgo de caer en repetidas y molestas enfermedades. Por más asqueroso que objetivamente sea hacerlo, no se debe dejar de practicar el beso pues va en beneficio directo de la propia salud.