
por ILang Paz Prado
Era ya finales de octubre y esa era una de mis épocas favoritas del año, pues el 1 y 2 de noviembre festejamos en México el Día de Muertos.
Los Días de Muertos son un festejo, literalmente. La fiesta consiste en ir al panteón (cementerio) para convivir con nuestros antepasados difuntos. Se llevan flores y papeles de colores para adornar, muchas veladoras se ponen alrededor para alumbrar durante la noche y se preparan los alimentos preferidos del muertito, que se disponen sobre la tumba. Con todos esos elementos creamos los altares. Es obligatorio cocinar lo que más le gustaba saborear al difunto en vida.
El día uno es la noche de “los angelitos”, o sea, en la que se recuerda a los niños muertos y el día dos es para festejar a todos los santos, es decir, a toda la demás gente fallecida.
El mero día del evento, los parientes más cercanos (estamos hablando de una o dos personas) se trasladan al panteón y velan durante toda la noche, cantan y rezan o simplemente están ahí sentados, presentes para acompañar al espíritu a degustar la comida y para acompañarlos de una manera muy personal. Ninguna persona que esté viva puede comer de esos alimentos esa noche. Tiene que esperar hasta el otro día. Aunque la verdad es que la comida ya no vale nada la pena, pues el alma de esos alimentos, así como la de nuestros familiares, se ha ido al otro mundo, al “más allá”.
El evento es precioso pues está lleno de color y misterio, el ambiente es cálido, pues a pesar de ser noviembre, las veladoras, el copal – que es un tipo de incienso – y algunas hogueras hacen que no se pase frío. Realmente es algo espectacular.
Cuando era pequeña se me explicó todo esto y, obviamente, me surgieron un millón de preguntas (mismas que ahora pueden estarse haciendo ustedes) y que iban desde lo más simple hasta lo más complejo:
“¿Es verdad que los alimentos pierden su sabor? ¿Cómo se llevan los muertos el sabor? ¿Tienen lengua los muertos para poder saborear todo esto? …las calaveras son huecas, así que: ¿Cómo albergan el alma suya y la de los alimentos? ¿Los espíritus se pueden ver? ¿De verdad vienen a visitarnos aquellos que amamos y se nos han muerto? ¿A dónde se van los muertos y a dónde se llevan todo lo que les ponemos? ¿Cómo se lo llevan?”…
Después de tanto cuestionamiento las tres mujeres, a las que avasallaba con todas estas preguntas, trataban de responderme algo que me llenara y disipara todas esas dudas de un solo tajo. Así que mis abuelas y mi madre siempre me insistieron en que lo que más se llevan de todo aquello que les ponemos es el amor. Pero este tipo de respuestas no son suficientes, ni aclaratorias, cuando se es pequeño pues hay un hambre de demostración y de inmediatez. Y con ese tipo de respuesta sabia y genérica no encontraba yo nada que se pudiera ver, tocar, oler o comprobar de manera física y seguí dando la monserga del millón de preguntas cada noviembre hasta que uno de mis abuelos, entre picardía y desespero me dijo: “pruébalo y, con ello, compruébalo”.
Tampoco entendí mucho pero me puse a realizar mi propio “pruébalo y compruébalo”. No se me ocurría nada mejor que hacer al respecto.
Me atreví con lo más aventurero y enigmático. Lo primero fue resolver la pregunta de “¿A dónde van los espíritus?” Ahí me metí en una camisa de cien mangas, pues las respuestas que encontré no sirvieron: no sirvió ni la familiar, ni la religiosa, ni la poética, ni la científica, pues siempre dejaron al aire algún cabo suelto… y veo que a la fecha, a más de 15 años de habérmelo cuestionado por primera vez, sigo en busca de la respuesta satisfactoria y adecuada para esta pregunta.

Luego, al siguiente año, seguí con algo un poco más próximo, algo familiar y menos trascendental e investigué lo de “si los muertos que amamos, de verdad vienen a visitarnos”.
Para esto se me ocurrió un plan fenomenal: armé un grupo de amigos con los que iríamos al cementerio. Así pues, llevamos harina para irla tirando por el aire mientras pasábamos por las tumbas de la familia y ver si algún espíritu de nuestros parientes se animaba a surgir de entre las tumbas cuando alguno de nosotros lo invocásemos.
Ninguna de las llamadas que hicimos esa noche sirvió y más allá de haber descubierto una docena de telarañas, echar unos gritos de locos para espantar a los colegas, de ensuciarnos con la tierra y los charcos del cementerio, o con la harina que lanzamos, terminamos la misión como si fuéramos milanesas listas para rebozar y no pudimos jamás ver con los ojos nada que comprobara las apariciones ancestrales. El caso es que la ilusión con que vivimos la visita al cementerio no hizo que pudiéramos ver, tocar, oír o percibir algo real que ayudara a resolver mis dudas y, aunque me divertí de lo lindo ese noviembre, me fui con las manos vacías, la vida llena de risas y, finalmente, dos nalgadas de mi madre por lo sucia que volví a casa.
Éste fue el segundo tema no comprobado. Y pasó otro año.
Al siguiente noviembre ya no niña, pero tampoco adulta, me dispuse a tomarme un tema que creí un poco más fácil para ver si finalmente encontraba alguna respuesta y elegí el de los alimentos. Aquí decidí bajo la premisa de uno de los grandes genios de nuestra era, el señor Albert Einstein, que hay enigmas que sólo pueden ser resueltos con la imaginación, por lo que me puse a echarle, ante todo , imaginación.

Esto resultó en que para preguntas como “tienen lengua los muertos”, o “si las calaveras son huecas cómo es que albergan el alma suya y la de los alimentos”, me imaginé partes visualmente idénticas a las de un humano, pero hechas con una materia como el aire o algún tipo de elemento que no podemos ver con los ojos y que sólo con los ojos bien cerrados podríamos percibirlas. Estos órganos etéreos tenían el poder que tienen los imanes, de atraer, y llevarse pegado a sí al otro elemento. Así era como conseguían llevarse el sabor de los alimentos y el sonido de las plegarias.
Si esta razón no era totalmente convincente, al menos resultaba “apantalladora” y sin algo que la comprobara como imposible, a mí me era “probablemente creíble” y eso, en aquella edad, me era ya más que suficiente.
Continué con las otras preguntas como: “es verdad que los alimentos pierden su sabor”, “cómo se llevan el sabor los muertos” y ahí entendí por fin la frase de mi abuelo: “Prueba y comprueba”.
Me fui derechito a la cocina donde encontré que ya estaban mis dos abuelas y mi madre disponiendo de lo que se prepararía para ese noviembre. Decidieron hacer un platillo que gustaba a todos nuestros muertos. Se llama “cochinita pibil” y es un guisado hecho con carne deshebrada de cerdo con mucho condimento.
Además de preparar el platillo principal había que palmear masa de maíz para lograr unas tortillas bien circulares que se cocinan sobre el comal y para adornar el platillo. Había que filetear una cebolla morada en rajas finas y ponerla a macerar con vinagre, pimienta negra en grano y dos hojas de laurel. De bebida llevaríamos jugo de tomate, agua de fresa y, por supuesto, tequila.
Se pondría a manera de sobremesa una jarra de chocolate a la taza calientito y pan de muerto recién horneado, así como diversos dulces de leche y especias, envueltos en papel celofán de colores y preparados con 15 días de antelación.
Ése era el menú de ese año.
Todos los preparativos estaban organizados pues mi otra abuela iría a comprar dos días antes de que terminara octubre los cigarros, el papel de colores que se colgaría y las veladoras. Mi madre sería la encargada de llevar las fotos de los familiares en marcos nuevos y compraría para el 1º de noviembre las flores que ya habían sido escogidas y apartadas con una semana antelación. Todos los demás ayudaríamos en la preparación de los alimentos y el montaje de los altares.
Así que llegó la hora de ir a comprar los ingredientes y yo me apunté a ir con mi otra abuela.
Me di cuenta que ese año, mi “prueba y comprueba” comenzó al acompañarla al mercado para comprar los ingredientes. Ahí olí cada cosa que escogimos, tratando de concentrarme en el verdadero olor y no en la mezcla en la que estaba hundido el ingrediente, pues en el mercado los olores están revueltos y cuesta mucho percibirlos de manera pura.
Llegamos a casa y lavamos las frutas y las verduras y luego pusimos a hervir las legumbres. La carne se puso a remojar en un caldillo hecho con jugo de naranja, con un condimento rojo que es la parte medular del guisado que se llama “achiote”, y que va molido con ajo y sal. Por último se agrega una hoja de laurel y un poco de orégano y se pone a fuego lento.
Probé cada cosa en su estado natural. Luego en el intermedio, pues la preparación era larga. Y por último en su estado final, donde el arte culinario de generaciones se daba a través de la mano de mis abuelas y de mi madre. Cada una en su papel y yo imitando a la que podía o a la que me dejaban ayudar.
Estábamos esmeradísimas en este punto de darle sazón cuando mis abuelos irrumpieron en la cocina. ¡Era la 1 p.m. y aún faltaba tanto por hacer! Pero mi abuelo materno jamás perdonaba la “hora del amigo”, que era como él llamaba a este momento del día en el que es muy tarde para almorzar, muy temprano para comer y ya se siente un hoyo en la panza que no se puede aguantar ni un minuto más. Su manera de “llenarlo” era con una copita y “botana” (el equivalente a las “tapas” españolas).
Todos, inclusive los niños, participábamos. Así era como nos reuníamos bien apretados en la mesa para hacer un receso. Mi abuelo paterno siempre pedía orujo de hierbas, supongo que porque le recordaba a su tierra gallega. El abuelo materno un tequila y los demás adultos, casi siempre “una cuba”. Echábamos unas risas, contábamos anécdotas del día y veíamos cómo mi abuelo materno probaba absolutamente todo lo que se estaba cocinando y nos daba a todos a probar.
Después de meter el dedo, el pan para mojar las salsas y las cucharas de madera en cada olla, veía como se le dibujaba una sonrisa de oreja a oreja (y mira que tenía grandes las orejas, pero más grande era la sonrisa que las unía), denotando su entera satisfacción por lo que se estaba preparando y acababa de saborear y concluía su visita repentina afirmando que “la cochinita pibil era uno de los platos más deliciosos de este planeta”. Le daba una última probadita a mi abuelo paterno, el cual confirmaba la sentencia de que era una comida suculenta y, acto seguido, salían los dos por la puerta de la cocina riendo, seguidos por los demás adultos. La “hora del amigo” había terminado.
A partir de ese momento nos volvía la energía y parecíamos cuatro cotorras por lo mucho que hablábamos y reíamos mientras continuábamos preparándolo todo. Cada vez que alguien asomaba la cabeza por la puerta de la cocina, lo echábamos entre risas, bromas y la gran excusa de que teníamos que terminar de cocinar y por ello todo mundo nos hacía caso. Se sentía un trabajo en equipo en el que toda la familia participaba, aún estando fuera de la cocina.
Dentro volvíamos a ser las 2 abuelas, mi madre y el pegote agregado que era yo, las que reanudábamos la tarea de combinar ingredientes, asarlos, freírlos, pelarlos, refrigerarlos, mezclarlos y finalmente presentarlos en sus bandejas respectivas para adornarlos con otros tantos ingredientes, previamente preparados.
Entonces, estaba terminado. Ya sólo había que llevárselo al muerto.
Después de ser partícipe del evento casi alquimista de la elaboración del platillo, ahora sí estaba totalmente preparada para ver como cambiaría ese manjar después de que el difuntito se hubiera llevado “su alma y su gusto”, pues lo conocía y lo reconocía en cada uno de sus elementos y no se podría decir que yo fuera a resultar fácil de engañar. Había experimentado en carne propia cada paso y ése era, según yo, el concienzudo entrenamiento requerido para encontrar cualquier respuesta.
Era verdad: este era mi año. El de las respuestas. Por fin estaba lista para comprobar si era cierto que los sabores se iban con los muertos.
Ya en el cementerio, montamos todo: los papeles de colores, las flores, las veladoras, las fotos y por último los alimentos, las bebidas y el “vicio” (que generalmente son cigarros y licores). Para velar se quedaron dos adultos y se organizaron para hacer turnos.

Esa noche me pareció larguísima. Finalmente dieron las 7 de la mañana y ya estábamos mi abuela y yo, vestidas, peinadas y en marcha hacia la tumba para recoger todos los alimentos. Sentí como se me hacía un nudo de nervios por saberme en víspera de descubrir aquello tan buscado: La respuesta.
Llegamos a la tumba y vi que todo tenía casi el mismo aspecto. Me acerqué y con la nariz hice la primera inspección. El olor parecía débil pero se percibía… mi hambre de comprobación generó incredulidad y coraje inmediato, pero se me olvidaron en cuanto mi abuela me dio un ligero collejazo para que espabilara, bajara de la nube y le ayudara a recoger. “¡Niña! ¡Que es para hoy…!” Yo dije que sí y me apuré, pero no sin antes alegar que por favor me diera una partecita de cada cosa de ese altar y ella comentó que tan pronto llegáramos a casa podría yo hacer lo que quisiera con los restos de la ofrenda de muertos. Así que nos dimos prisa y en menos de media hora estábamos de vuelta en casa.
Ahí me puse a comprobarlo todo y me di cuenta de que el olor era débil porque a la mayoría de los platillos se les había formado una “nata” encima por el frío de toda la noche, que el tabaco de los cigarros, por la humedad, estaba apelmazado al igual que el pan, que en el agua de sabores estaban flotando algunos mosquitos y que los dulces habían sudado una mielecilla con la que el papel de celofán quedó decolorado. Probé los alimentos y me parecía realmente que eso de que el sabor se lo llevaban los muertos era un timo muy bien montado, pues todos los cambios en el sabor, la consistencia y la presentación de esos alimentos podían ser justificados por el frío de la noche, o por la exposición a la intemperie, o por los insectos hambrientos… ¡eso era más lógico y comprobable en nuestra realidad que la historia de que los muertos eran los que se llevaban el sabor!
Pillé una decepción tan grande que pasó por cabreo y luego por un desinterés forzado por mi propia consciencia. Decidí que no quería volver a cuestionarme este festejo y que tenía que aceptarlo como parte cultural, como una fantasía mexicana, como una leyenda y no más. Pensé que era el primer golpe duro que me llevaría en el área de la fe y que era así la manera en la que una persona se convierte en adulto.
Asumí que los 18 años son la edad en que uno comienza a ser adulto y di por fin, después de muchos años, por zanjado este tema de tantos cuestionamientos.
Pasaron cerca de 10 años en los que este festejo no me volvió a suscitar el interés y la implicación de aquellos días.
Llegó el noviembre del 2002, el día de muertos en que el festejo y la ofrenda que se preparaba incluyó, entre todos los demás difuntos que teníamos, a mi abuelo materno, fallecido el 23 de enero de ese mismo año. Por supuesto que volví a implicarme a fondo y a estar en cada momento, ingrediente, organización, preparación y disposición de todo lo necesario. Pusimos su foto, unos libros con historias de vaqueros, unas cocadas, música de marimba, una pelota de béisbol y, por supuesto, cochinita pibil como platillo principal.
Me di cuenta de que estaba en medio del ritual, que no se trataba de una investigación o una búsqueda de respuestas. Se trataba de un menester familiar, de amor y de vida y yo no podía, ni quería, hacerme a un lado o dejar de participar. Ésta vez hasta pude hacer un turno para quedarme en la noche en la tumba y velarlo durante un rato, hablándole y encontrándolo en cada recuerdo de una manera tan vívida que pude finalmente verlo, oírlo y sentirlo. No necesité ningún costalito de harina…
Al siguiente día, cuando trajeron los platillos que recogieron de su tumba, no puede evitar oír dentro de mi cabeza: “prueba y comprueba”. Me acerqué a la bandeja que contenía la cochinita pibil y después de calentarla, mojé un trozo de pan en la salsa, como hacía mi abuelo en vida, y me metí “la probadita” en la boca. Solamente para darme cuenta de que, aunque oía las risas y sentía el amor de su presencia, la comida no me sabía a nada.
Descubrí que ese platillo, que habíamos preparado especialmente para recordar y homenajear a mi abuelito, esa mañana después de su “aparición” en el cementerio y de compartir dichos alimentos con su familia más cercana, ya no valía nada, que carecía de sabor porque el sabor se lo había llevado él… y fue entonces cuando descubrí, con la alegría de haberlo visto y la decepción de ser incapaz de encontrarle el gusto a tan maravilloso platillo que, verdaderamente, el sabor se va con los muertos.

Tres años después, se unió al festejo mi abuelo paterno, fallecido el 1º. de mayo del 2005 y agregamos en la ofrenda de muertos su foto, una cruz de Santiago, un dominó y una botella de orujo de hierbas. A la mañana siguiente de haber hecho el ritual respectivo y de velarlo, me acerqué a la botella de orujo y comprobé cómo dicho licor, capaz de dejarme sin aliento cada vez que lo probaba de la copa de mi abuelo, entró esa mañana como si fuese agua. Sin que pudiera yo percibir su sabor o sentir el calor que otras veces me provocaba.
Me pareció desbordante la re-comprobación de este hecho.
Hoy con 30 años supongo que a eso se debe el “prueba y comprueba”, a que sólo puede sentirse en pellejo propio y que es así como uno solo y uno mismo se da cuenta de lo cierto que es lo de que el sabor se va con “NUESTROS” muertos. Al día de hoy, ésta es para mí, una de las verdades más incomprobables y, al mismo tiempo, más irrefutables con las que concibo la vida.






















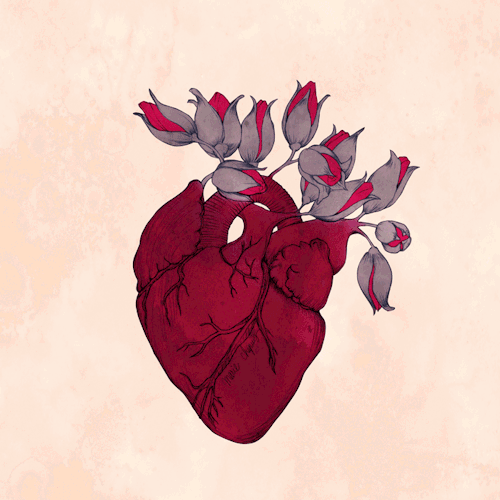
Cordial saludo,mi nombre es Hernando Villa Garzón, muy interesante, hermoso, ilustrativo su contenido. espero seguirlos porque hace años realizo en Medellín Colombia un programa de Radio El sabor en las palabras, Literatura y culinaria. He compartido un párrafo invitando a visitar su artículo y revista y espero seguir también a la autora Ilang Paz Prado. Muchas gracias
Muchas gracias, Hernando, por sus bellas palabras y por compartir con su audiencia nuestra revista. A la autora del artículo le dará mucho gusto saber lo que nos cuenta. Le enviamos afectuosos saludos a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias por seguirnos.
Éste artículo le hubiera súper encantado a mi mamá , que gustaba de leer artículos como el suyo, llenos de magia, colorido, tradición y Amor. Este año ya no podré compartir con ella su artículo, pero me quedo con su amor de apreciar las cosas que valen la pena y le dan magia a la vida diaria. Gracias por tan sentido y bello artículo, Ilang Paz Prado , volveré para leer sus siguientes artículos, me ha atrapado su magia!
Salvador Tapia Espriu, Felicidades Chuy por tu narrativa, en la cual, nos transportas al ritual del dia de muertos, viviendolo plenamente en sus misterios, fe y creencias de nuestro pueblo.
[…] un año más, nuestros muertos han acudido a nuestros llamados. Han estado con nosotros, se han llevado la escencia de los alimentos que les hemos dejado y se marcharán. Pero volverán, seguro, porque aquí los estaremos esperando con los corazones […]