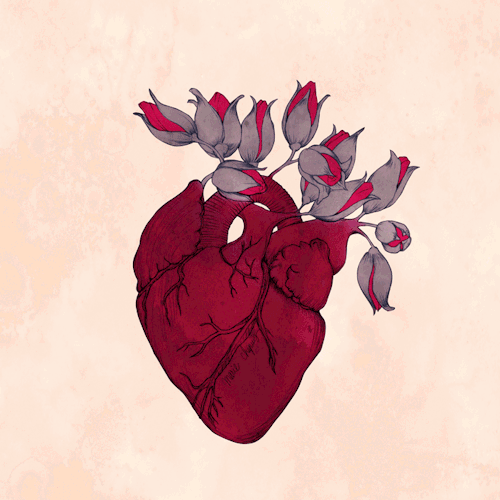Sant Antoni infló globos y tronó petardos para celebrar la reapertura de su mercado. Gran algarabía, tanto para quienes habían contemplado la efeméride en sus agendas como para quienes de casualidad se toparon con el evento. Lo que suponía una remodelación cotidiana –sumada a algún cotidiano y previsto sobrecoste imprevisto–, se había convertido en un performance en toda regla, cuya propuesta artística parecía consistir en construir y deconstruir sin fin –arte harto practicado en esta ciudad, sólo piénsese en la Sagrada Familia. A pesar de los pesares, el performance culminó y el mercado regresó a la vida, con relativa prisa dentro de su retraso: tres jornadas antes de su inauguración oficial.
El sol primaveral, de ese que entibia y alegra sin molestar con excesivas intensidades, acompañó la improvisada fiesta. Un grupo de obreros de la construcción –de orígenes y colores tan variopintos como los modelos de aquel famoso anuncio noventero de una verde marca italiana de ropa– quitaban las últimas vallas, con apuro de no terminar engullidos por las hordas de adultos mayores (mote que se ha de utilizar ahora para referirnos a nuestros viejos, esos quienes honorablemente han pasado a la senectud) que invadían el recinto, con emoción similar a la manifestada por un argentino, devuelto del vegetarianismo, ante un bife de chorizo. Junto a las nuevas escaleras –que descienden al imperio romano y al estacionamiento–, un par de empleados de un supermercado alemán –conocido por sus buenos quesos, bajos precios y reducida decoración– intentaban erigir la indicación de la existencia del negocio para el que trabajaban. Más allá, globos rellenos de helio se mecían con el viento. No faltó ni siquiera la policía montada: un par de elegantes ejemplares desfiló un rato por ahí, hasta que se alejaron a través del carril bici.


La planta del edificio presentada hoy respeta la original: una especie de «X» que cubre de esquina a esquina una manzana completa del Eixample. Trazo limpio y luminoso que contrasta con el que había antes de comenzar las obras de rescate. Las quejas que emanaba la muchedumbre se centraban, sin embargo, justamente en ese punto: la estrechez de los pasillos dificulta una cómoda y holgada experiencia de compra; ya ni hablar del goce de la fiesta a la que se asistía. Ya dentro, a ojo de águila, parecería que han aumentado en proporción los puestos de productos para presupuestos holgados en relación a los tradicionales, los de la comida del día a día. Los jamones reinaban en el panorama. ¿Pasará con este mercado lo que con otros y se convertirá la compra en él en un lujo en lugar de una mera transacción venida de la necesidad? ¿Desplazarán los turistas a los viejos del barrio, que hoy se alegraban al observar este espacio, integral de sus vidas, recuperado?

Ante la blancura y asepsia de este antiguo-nuevo edificio, queda, pues, la duda y el miedo de si volverá en algo aquel mercado. Ese, acomodado en la memoria de muchos. Por el que rondaba, recién aterrizado en la ciudad, en busca de alimentos. Recuerdo la oscuridad, el olor comida –ausente hoy– y la constante y cálida sonrisa de la joven despachadora de la pollería –motivo suficiente para el establecimiento de mis preferencias cárnicas. Antes de que la modernez nos lo arrebate, y ante la duda, hemos de darnos prisa en el festejo de la reapertura del célebre Mercado de Sant Antoni.